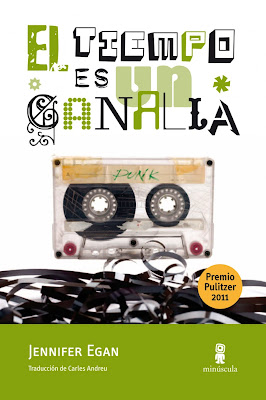RAFAEL CADENAS es un poeta, traductor y catedrático venezolano nacido en Barquisimeto en 1930. Hace pocas semanas recogió en Alcalá de Henares (Madrid) el Premio Cervantes correspondiente a 2022.
Desde muy joven se adentró en la literatura y en la militancia comunista por lo que sufrió cárcel y exilio durante la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Acabó refugiándose en la isla de Trinidad hasta que pudo regresar a Caracas en el año 1957.
Formó parte del grupo de debate político y literario «Tabla redonda», colaborando en la revista del mismo nombre hasta 1965, junto con Manuel Caballero Agüero, Jesús Sanoja Hernández, Jacobo Borges, y otros. Actualmente es profesor jubilado de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, donde dio clases de poesía española y norteamericana durante tres décadas. Ha traducido a D. H. Lawrence, Walt Whitman, Robert Graves, Zbigniew Herbert y Constantino Cavafis entre otros. Reunió sus traducciones en el volumen El taller de al lado, (Bid&Co Editor, Caracas, 2005), inédito en España.
Cadenas es sin duda un héroe civil por su compromiso ético y cívico ya que nunca ha renunciado a vivir en su patria pese a ser contrario al chavismo, régimen que considera autoritario. Del mismo modo nunca se ha escondido a la hora de opinar y escribir sobre la necesidad de democracia y libertad.
Quien lo haya escuchado en alguna entrevista habrá apreciado su laconismo y cuánto tiempo se toma para responder. Algunos lo llaman el poeta del silencio, pero también cabría decir que lo es de la precisión. En su obra están unidos indisolublemente poesía y pensamiento filosófico.
La poesía de Cadenas se ha venido transformando desde sus primeros libros hasta alcanzar la plenitud en tres poemarios: Falsas maniobras (1966), Memorial e Intemperie, estos dos últimos de 1977. Esa evolución tiene que ver con la búsqueda de un lenguaje cada vez más despojado y preciso con el que poder acceder a la revelación del ser, esa honda sabiduría que nos acerca al contacto pleno con lo real.
En una entrevista en Granada recordaba así la evolución y gestación de su yo poético:“El origen está en una especie de quiebra psíquica al comienzo de los años 60, la cual me llevó a hacerme preguntas que creía resueltas. Fue un despertar, pues hasta entonces yo había vivido conforme a ideas procedentes de un esquema que a todo responde, que todo lo explica, cuando en realidad no existe nada que esté fuera del misterio, de ese misterio de fondo que también nos constituye, y cualquier explicación no trasciende el campo de lo relativo donde sí puede tener validez. Es allí donde funciona el pensamiento, más allá no, más allá tiene que enmudecer, lo que no está mal pues es muy hablador, porque ha de toparse con lo desconocido, con la fuente infranqueable, con lo que ha recibido muchos nombres, pero en realidad no puede tener ninguno.”
En la exploración poética de Cadenas son habituales los interrogantes sobre la existencia. En este sentido estudió y recibió la influencia de su colega docente, el filósofo J.R. Guillent Pérez, el cual defendía que “el conocimiento es un camino inconducente, así como el idealismo y el materialismo son intentos fracasados ya que ´no hay nada que pueda darle sentido a la vida, excepto la vida misma´”. El propio Guillent le hizo una famosa entrevista al poeta, en 1966, en la que le preguntaba: “¿Hay temas en la poesía?”, a lo que Cadenas respondió de forma memorable:
“Lo importante no es el tema, sino la visión (…). Cualquier tema vale por el desarrollo que se le dé. Hay un poema japonés muy famoso sobre una rana, Blake tiene otro sobre una rosa destruida por un gusano, William Carlos Williams escribió otro sobre una carretilla. Todos son mínimos y todos misteriosos. Sin embargo, el tema único es la existencia, la interrogación en la que se funda, los caminos hacia la trascendencia. Los demás temas giran en torno a este eje”
En la obra de Rafael Cadenas se aprecian un puñado de asuntos centrales. Uno es el yo como obstáculo o impedimento para lograr un estado de compenetración con la realidad. Cadenas encuentra el mejor ejemplo del yo dictador en las personas que quieren imponer su visión de la realidad, sin atender a ésta; pero define muy pulcramente este conflicto:
«No se trata de combatir el yo, pues eso tendría que hacerlo el mismo yo, lo que terminaría fortaleciéndolo. Veríamos aparecer un yo tan fuerte que ha sido capaz de vencer al yo. Hasta daría miedo. Es el caso de algunos ascetas o fanáticos. Creo que la vía es verlo, vernos a fondo en nuestro vivir, pero tampoco para someternos a juicio por nuestras fallas. Este ver nos muestra nuestro condicionamiento, lo cual nos desabsolutiza. Desaparece el dictador».
Para él está claro que el “yo no puede destruir el yo.” Cadenas estudió a Alan Watts lo que le llevó a un acercamiento al taoísmo y a la filosofía zen, por eso cree que hay que vaciarse del yo para tener una vivencia más plena de la realidad. El profesor Antonio López Ortega, estudioso de la obra de Cadenas, denomina este estado como discernimiento *: «La pesadilla viene a ser la acumulación de pensamiento, esa barrera que no nos permite ver la realidad. ¿Un estado de iluminación? Creo que se aspira a menos: quizás a un estado de discernimiento. Estar a la intemperie, por lo tanto, no significa estar desprotegido, sino más bien abierto a todos los influjos de la realidad, a todos los estímulos».
En el libro Memorial se insiste en la necesidad de abolir el yo:
Vida
arrásame,
barre todo,
que sólo quede
la cáscara vacía, para no llenarla más,
limpia, limpia sin escrúpulo
y cuanto sostuviste deja caer
sin guardar nada.
Otro asunto lo encontramos en la indagación que hace en sus poemas respecto a la experiencia de lo real. Para el poeta el hombre, en su afán de progreso, ha perdido el sentido de misterio que tiene lo real o el presente.
En los años 70 del siglo pasado Cadenas atravesó un periodo de aprendizaje en el que recibió la influencia de uno de los pensadores más penetrantes de Venezuela, Rafael López Pedraza, psicoterapeuta especializado en cultura y mitología, y más en concreto, en el análisis psicológico de las expresiones artísticas o de las formas culturales, donde pretende revelar los misterios insondables de la creación. A través de él llegó al divulgador Alan Watts en quien, Cadenas, encontró revelaciones sobre los temas que más le interesaban: los misterios de la identidad personal, la verdadera esencia de la realidad, la elevación de la conciencia, la búsqueda de la trascendencia o, como decía el propio Watts, “la naturaleza última de las cosas”.
La opción de Cadenas para acercarse a esa esencia de la realidad es poner el foco sobre el presente más inmediato y común. De ahí que sea conocido como el poeta de lo ordinario. “Me interesa lo ordinario” ha dicho repetidamente. Y también “el presente es todo”. Pero esto no convierte su poesía en algo prosaico ya que el poeta siempre mira hacia la insondabilidad del mundo real y ordinario porque, como él mismo señala, un grano de arena es tan asombroso como un sol.
La consecuencia de esta postura es clara, aboga por una concepción de la poesía contraria a la retórica, al énfasis o al fatuo lirismo. Apuesta en cambio por la precisión y la sobriedad. En el poema “Reconocimiento”, del libro Falsas maniobras, habla por ejemplo de adoptar “la forma directa”. También en el poema “Al que apenas”, del libro Amantes, habla de cultivar “una voz / sin tretas”. Quizás por eso mismo la poesía de Cadenas ha seducido tanto a entendidos como a la gente común y corriente.
RECONOCIMIENTO
Me veo frente a este paisaje parecido al que protejo.
No soy el mismo. Debo comprenderlo de una vez. He de encajar en mi molde.
He acechado la aceptación súbita de mi realidad.
Despedí la poesía que se cuelga de los brazos.
Incendié los testimonios falaces.
Adopté la forma directa.
Una convergencia prospera en mí.
Abandono mi caminar intrincado. Me dilato en vastedades blancas. Sirvo en silencio a un solo rey.
Con huesos de ave violento los espacios cerrados.
He sentido ráfagas de otra región sin culpa.
Me hago a la lentitud, al gesto consciente, al rumor del desierto.
Otro aspecto a destacar de su poesía es la consideración paradójica del lenguaje, ya que se trata de un artificio que nos aleja de la experiencia primaria de la realidad; pero a la vez es nuestro mejor vínculo con ella. Esta reticencia del poeta viene determinada, además, porque “el lenguaje es la vía principal que utiliza la sociedad para perpetuarse en nosotros a través del condicionamiento”, según ha reflexionado. Pero también es cierto que el lenguaje es una preocupación central para él ya que uno de los empeños de su poesía es hurgar en el lenguaje en busca del misterio esencial de la existencia.
“Me cautiva el lenguaje de los místicos, especialmente, desde luego, el de los españoles. Tienen el don de acuñar expresiones indelebles para comunicarnos un saber, que es más bien, en última instancia, un no saber”. Esta frase, extraída de sus Apuntes sobre san Juan de la Cruz y la mística, señala la tendencia de su poesía hacia un estado de iluminación. En el libro Memorial (1977) habla de lastre que nos impide discernir el misterio de la vida: “La vida nos llamó desnudos, y cuando acudimos, el lastre nos impedía verla. No encontramos su casa. Ni el camino de regreso”. O también: "Un día, de tanto verte, te vi". Y todavía: "Esto te debo: haber restablecido el instante en mis ojos. Júbilo que no puede morir porque no tiene nombre".
Rafael Cadenas es autor de poemarios como Los cuadernos del destierro (1960); Falsas maniobras (1966); Intemperie (1977); Memorial (1977); Amante (1983); Gestiones (1992); Sobre abierto (2012); En torno a Basho y otros asuntos (2016) y Contestaciones (2018).
A su obra poética hay que añadir una penetrante obra ensayística que cuenta con títulos como Realidad y literatura (1979), Anotaciones (1983), En torno al lenguaje (1983) y Apuntes sobre San Juan de la Cruz y la mística (1998).
Su trayectoria ha recibido numerosos reconocimientos, entre los que destacan el Premio Nacional de Literatura de Venezuela en 1985, el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana en 2018, el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances de Guadalajara (México) en 2009 o el referido Premio Cervantes, entre otros.
Los cuadernos del destierro (1960) está considerado un texto fundamental en la renovación poética iniciada en la década de 1960 en Venezuela. Lo escribió durante los tres años de su exilio en la isla de Trinidad. El libro está compuesto por un único poema en prosa, distribuido en treinta y un fragmentos, que relatan un viaje interior del poeta desde un pasado feliz hasta un presente decepcionante. Estos poemas los escribió bajo el influjo del poeta venezolano
José Antonio Ramos Sucre y del poeta francés
Henry Michaux, de los que aprendió los secretos del poema en prosa. Las frases iniciales del primer canto son legendarias y se puede decir que están asentadas en el acervo popular: “
Yo pertenecía a un pueblo de grandes comedores de serpientes, sensuales, vehementes, silenciosos y aptos para enloquecer de amor”.
La prosa poética del libro es suntuosa y envolvente al contar con un generoso impulso verbal en el que destaca la profusa adjetivación. “En sus cantos la preponderancia de la primera persona es abrumadora: un “yo” que se desdobla y enmascara en múltiples presencias, incapacitado para vincularse con la realidad, siempre perseguido por la incertidumbre, cuya vida interior es expresión de un intenso delirio en el que fertiliza la auto impugnación”**:
(…) Sólo yo conocía mi
mal. Era —caso no infrecuente en los anales de los falsos desarrollos—
la duda.
Yo nunca supe si fui escogido para trasladar revelaciones.
Nunca estuve seguro de mi cuerpo.
Nunca pude precisar si tenía una historia.
Yo ignoraba todo lo concerniente a mí y a mis ancestros.
Nunca creí que mis ojos, orejas, boca, nariz, piel, movimientos,
gustos, dilecciones, aversiones me pertenecían enteramente.
Yo apenas sospechaba que había tierra, luz, agua, aire, que vivía
y que estaba obligado a llevar mi cuerpo de un lado a otro, alimentándolo,
limpiándolo, cuidándolo para que luciera presentable en el
animado concierto de la honorabilidad ciudadana.
Mi mal era irrescatable”.
A partir de 1963, la fama de Rafael Cadenas se extendió por toda Latinoamérica tras la publicación del poema que es considerado un referente de la poesía universal, Derrota. Este poema fue publicado en la revista Clarín del Viernes, el viernes 31 de mayo de 1963, y compilado en 1970 junto con Los cuadernos del destierro y Falsas maniobras. Se trata de un canto al fracaso en el que plasma el infierno personal en que vivía el autor. Allí se expresa el desamparo de un joven idealista ante una realidad que pasó por encima de todos los de su generación. Estos desgarradores versos son el retrato de unos jóvenes que sintieron el fracaso de la revolución en su país como un fracaso propio.
A pesar de ser considerada la composición más representativa de la poesía venezolana de los sesenta, el autor ha confesado recientemente no sentirse representado en él, ya que lo escribió con sólo treinta y dos años, durante un período depresivo y aguda crisis personal. Quizás el impacto que sigue causando en los lectores se deba a lo que él mismo dijo una vez: «Todo hombre, en el fondo, es un derrotado».
Este boom se confirmó con el libro "Falsas Maniobras" (1966), en el que figura el espléndido poema "Fracaso", una especie de contrapartida o “respuesta involuntaria” (en sus palabras) a Derrota, donde está mejor plasmada la consciencia con la que se identifica. Así lo podemos apreciar en este magnífico fragmento que ocupa la parte central del poema:
Tú no existes.
Has sido inventado por la delirante soberbia.
¡Cuánto te debo!
Me levantaste a un nuevo rango limpiándome con una esponja áspera, lanzándome a mi verdadero campo de batalla, cediéndome las armas que el triunfo abandona.
Me has conducido de la mano a la única agua que me refleja.
Por ti yo no conozco la angustia de representar un papel, mantenerme a la fuerza en un escalón, trepar con esfuerzos propios, reñir las jerarquías, inflarme hasta reventar.
Me has hecho humilde, silencioso y rebelde.
Yo no te canto por lo que eres, sino por lo que no me has dejado ser. Por no darme otra vida. Por haberme ceñido.
Me has brindado solo desnudez.
En este libro, Falsas maniobras, encontramos las primeras evidencias de esa nueva búsqueda que perfilará el resto de su obra, el despojamiento del yo y otra forma de avenencia con la realidad, la palabra y la vida. En estos poemas nos encontramos con un hablante poético que aspira a ser “un hombre racional, que viva con precisión y burle los laberintos” de las imposturas.
Hace algún tiempo solía dividirme en innumerables personas. Fui sucesivamente, y sin que una cosa estorbara a la otra, santo, viajero, equilibrista.
Para complacer a los otros y a mí, he conservado una imagen doble. He estado aquí y en otros lugares. He criado espectros enfermizos.
Cada vez que tenía un momento de reposo, me asaltaban las imágenes de mis transformaciones, llevándome al aislamiento. La multiplicidad se lanzaba contra mí. Yo la conjuraba.
Era el desfile de los habitantes desunidos, las sombras de ninguna región.
Ocurría al final que las cosas no eran lo que yo había creído.
Sobre todo, me ha faltado entre los fantasmas aquel que camina sin yo verlo.
Tal vez el secreto de lo apacible esté allí, entre líneas, como un resplandor innominado, y mi soberbia injustificada ceda el paso a una gran paz, una alegría sobria, una rectitud inmediata.
Hasta entonces.
 |
| Obra de Chema Madoz |
Quiero concluir haciéndome a un lado para escuchar las reflexiones del propio poeta respecto a los temas más acuciantes de la literatura y de su propio quehacer poético. Las encontramos en el libro de ensayo Anotaciones (1983):
“El poeta moderno habla desde la inseguridad. No tiene más asidero que la vida. Seguramente una voz queda le dice en los adentros: La época de las causas terminó. Ya no puedes aferrarte a religiones, ideologías, movimientos, ni siquiera literarios. Se acabaron las banderas. Pero este desengaño lo libera para luchar en otra clave por lo que religiones, ideologías, movimientos dicen defender: lo religioso, lo humano, lo valedero. Esa voz, que parece del nihilismo, podría ser más bien la voz de la vida que desea recuperarnos. “
“El lenguaje de la poesía mira al misterio, lo tiene presente; es lo que lo hace esencial. Los otros lenguajes no lo advierten, no le dan cabida, operan a sus espaldas; muchos de ellos son seguros, afirmativos, sapientes; están llenos de suficiencia; rezuman autoridad. Si algo tiene que ver con la poesía es la ignorancia fundamental, el no saber, sobre el cual está erigido el mundo del hombre. De ahí lo inconcluyente de la poesía. Se mueve en un borde donde no caben certidumbres rotundas. Esta es su fuerza desconcertante.”
ARS POÉTICA
Que cada palabra lleve lo que dice.
Que sea como el temblor que la sostiene.
Que se mantenga como un latido.
No he de proferir adornada falsedad ni poner tinta dudosa ni añadir
[brillos a lo que es.
Esto me obliga a oírme. Pero estamos aquí para decir verdad.
Seamos reales.
Quiero exactitudes aterradoras.
Tiemblo cuando creo que me falsifico.
Debo llevar en peso mis palabras.
Me poseen tanto como yo a ellas.
Si no veo bien, dime tú, tú que me conoces, mi mentira,
señálame la impostura, restriégame la estafa.
Te lo agradeceré, en serio.
Enloquezco por corresponderme.
Sé mi ojo, espérame en la noche y divísame, escrútame, sacúdeme.
de Intemperie (1977)
Referencias:
Artículo
de Rafael Cadenas: Camino dejándome
Artículo
de Arturo Gutiérrez Plaza
* Conferencia
de Antonio López Ortega en la Universidad de Salamanca, 2019
** Prólogo
del libro de R. Cadenas “Florecemos en un Abismo”, Madrid FCE,
2023